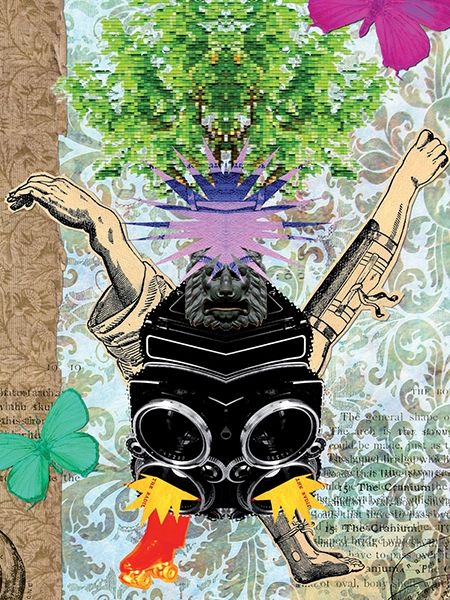Los genios son desmesurados y rara vez saben moderar su creación, que aunque magnífica tiende a la exageración. El templo de La Sagrada Familia de Gaudí es un buen ejemplo: una obra de tales dimensiones que solo podrá terminarse, si finalmente se termina, tras un siglo de trabajo y la aportación de varias generaciones.
Y si extraordinario es su proceso de ejecución, todavía es más deslumbrante la obra en sí, esas creaciones gaudinianas sin parangón, que anonadan al espectador, sorprendido ante una obra que excede las proporciones humanas y que no sabe situar ni consigue relacionar con otras obras, que es sin duda genial pero que, por su desmesura, contradice las reglas tradicionales de la armonía y del gusto habituales. Lo mismo puede decirse de las grandes catedrales góticas, que exhiben orgullosas, sin pudor alguno, su poder, su magnificencia y la mezcla de estilos. El genio deslumbra, pero no sabe, o ni siquiera quiere, controlar las proporciones de su creación. Dos de las obras más geniales de todos los tiempos, En busca del tiempo perdido y El anillo del nibelungo, sorprenden por su ambición y su desproporción. Proust necesitó siete volúmenes de unas apretadas 600 páginas cada uno para dar forma a su intento, que sabía imposible, de recuperar el tiempo pasado y los paraísos perdidos. En cuanto a Wagner, precisó cuatro óperas larguísimas para desplegar su universo de dioses, hombres, gigantes, dragones, ninfas, nibelungos, héroes y valquirias, mezclando una música genial con un libreto que alterna pasajes de gran belleza y profundidad con momentos reiterativos y confusos. Proust y Wagner dejaron escritas algunas de las más penetrantes páginas literarias y musicales de todos los tiempos, pero hay que bucear en sus obras, a veces con esfuerzo, para encontrar las perlas ocultas entre muchos momentos que parecen superfluos.
Nietzsche afirmó que el ideal era escribir en una página lo que los demás necesitaban escribir en un libro, sabio consejo que no pudo ni quiso aplicarse a sí mismo. Los genios no permiten que nadie ponga límites a sus obras. Las componen, solitarios, de forma devota, aislados del resto del mundo, y así destilan su obra. Cuando aún no existía la informática ni la papelera de reciclaje, Margueritte Yourcenar afirmó, en una entrevista, que el mejor amigo del escritor es la goma de borrar. O quizá todavía mejor un editor sin reparos, como aquel que convirtió los relatos cortos de Carver, absolutamente convencionales, en textos escuetos que sugerían aquello que Carver laboriosamente había desarrollado. El Carver auténtico era un buen escritor, pero como tantos otros. El Carver creado por su editor es único e irrepetible, pero no es Carver. Releo a Proust, me sumerjo perplejo en ese océano de páginas deslumbrantes pero increíblemente reiterativas, en esa enciclopedia de las sensaciones humanas, escucho a Wagner, tan genial como ególatra y excesivo, y ante tanta desmesura echo de menos la goma de borrar de Yourcenar y a Gordon Lish, el editor de Carver, o al menos a un empresario que fijara en los límites de un encargo concreto la extravagancia de los grandes genios. Durante siglos, estos tuvieron que trabajar a las órdenes de quienes les financiaban y ponían límites. Eso no impidió obras tan geniales como la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel. Liberados de sus mecenas y encargos, dueños y señores de su obra, los artistas, a partir del siglo XIX, se sienten libres por vez primera, y el resultado son obras que muchas veces son más el reflejo de la atormentada personalidad del autor que una obra equilibrada. Por cierto, la viuda de Carver, Tess Gallagher, reclama ahora, como también lo hace Gordon Lish, la autoría de los relatos de su marido, y sostiene que fue ella quien le proporcionó el material, modificó e incluso rescribió sus cuentos.